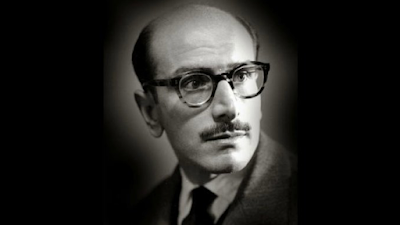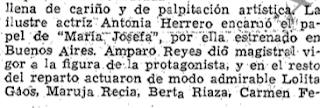La película ha dado que hablar y mucho a los estudiosos. Pero nosotros no vamos a diseccionarla, a analizarla. Busquen y encontrarán críticas, comparaciones, la relación entre el libro y el film, la posible inspiración de tal o cual director del cine revolucionario soviético, la anticipación al cine neorealista, o que la película no gustó, y sobre todo sufrió las críticas de los comunistas por dos motivos: El primero, que faltaba una llamada al pueblo español para que continuase la lucha a toda costa; el segundo que el cortejo fúnebre tenía una carga simbólica muy pesimista. En realidad, vista la película, a nosotros nos parece que toda ella está llena de guiños pesimistas, al igual que el pesimismo que inundó el rodaje, con carencia de muchas cosas y con la guerra prácticamente perdida. Pero si pueden, véanla y saquen sus propias conclusiones.
A continuación queremos traer hasta aquí el testimonio de una de las secretarias que asistían a Malraux, Elvira Farreras Valentí (1914-2005), testigo directo de todas las vicisitudes del rodaje. Es algo extenso pero creemos que vale la pena conocerlo:
"En junio de 1938, yo trabajaba en Barcelona en el subsecretario de Armamento, como intérprete de un oficial ruso que hablaba alemán. Cuando se fue de España, una gran amiga de nuestra familia, la Señora Gutierrez Abascal, esposa del director del Museo de Arte Moderno de Madrid, refugiado en Barcelona, me dijo que un escritor francés, que había ganado el Premio Goncourt y que había combatido como voluntario en la aviación republicana, buscaba una secretaria que hablase el francés y supiese taquigrafía, para la realización de una película sobre la guerra civil. Sin saber si sería capaz de optar al empleo, decidí presentarme. Trabajar con un gran intelectual, héroe de guerra, prestigiado por sus novelas inspiradas en el Extremo Oriente, me deslumbraba. Además el panorama futuro era mucho más apasionante que rellenar, en el despacho de Armamento, las interminables listas de bombas, granadas, obuses y etc.
Desde que me presenté en las Oficinas (Avenida del 14 de Abril 442-bis), Malraux me sentó frente a una máquina de escribir para dictarme cartas y secuencias del film. Sin pasar el más mínimo examen había sido contratada. Estaba tan excitada que seguramente hacía un montón de faltas pero Malraux fingía no darse cuenta.
Yo había imaginado, Dios sabrá porqué, que me iba a encontrar frente a un personaje algo sofisticado, del estilo del barón von Richthofen (1). Mi sorpresa fue mayúscula cuando descubrí que era un hombre muy sencillo y que se dirigía a mi con la mayor gentileza, incluso después de comprobar que ni mi francés ni mi mecanografía eran perfectos. Jamás me hizo ningún reproche, y eso que siendo un trabajo totalmente nuevo para mi, al principio hacía un montón de faltas. Jamás me habló de su actividad durante la guerra ni de sus experiencias precedentes.
(....)
La película se rodó en los Estudios Orfea y exteriores: Calles de Barcelona, sobre todo Santa Ana y Moncada, aeropuerto de Canudas en el Prat de Llobregat, Pueblo Español en el parque de Montjuich (construido para la Exposición de 1929, que mostraba las construcciones típicas de todas las provincias) calles de Cervera y de Tarragona. El descendimiento de la montaña se rodó en Collbató.
A menudo había que suspender los trabajos cuando sonaban las sirenas antiaéreas. Las cámaras y utillaje se guardaban entonces en casas y refugios, a la espera del fin de la alarma. Malraux hacía gala en todo momento de una gran serenidad, igual que Max Aub y Denis Marion, pero no todo el mundo hacía lo mismo. Los Estudios estaban situados en la parte alta de Montjuich, al suroeste de la ciudad. Justo al otro lado de la colina estaban los depósitos de gasolina, objetivo de los bombarderos. Así pues, en caso de alerta, los más prudentes -y yo la primera- salíamos del edificio y nos tumbábamos en el suelo, sobre la hierba del parque, mientras silbaban las bombas que caían por doquier, muy cerca. Un día los aviones acertaron de lleno en los depósitos. El humo del petróleo cubrió durante bastantes días la mitad de la ciudad, tapando el sol. El humo impedía el acceso a los Estudios. Malraux aprovechó para rodar las escenas en la montaña de Collbató, cerca de Montserrat. Era digno de ver cómo Malraux explicaba a los figurantes el sentido de las escenas en las que participaban y cómo éstos escuchaban las traducciones al español que les hacían Fernando B. Mantilla y su ayudante López Marín.
Gracias a su cordialidad, Malraux no tuvo nunca ningún problema con sus colaboradores españoles, un colectivo de lo más heterogéneo imaginable.
El principal era Max Aub, asistido por Maria Luz Morales, crítica de cine del periódico barcelonés La Vanguardia y directora de doblaje de la Paramount antes de la guerra. Los actores fueron Josep Santpere, actor de vodevil en el Paralelo que mostró la necesaria dignidad y emoción en las escenas dramáticas. Andrés Mejuto y Julio Peña que ya habían debutado en el cine. Pedro Codina y José Lado eran actores de Teatro. El operador Manuel Berenguer tenía de asistente a Federico Ramirez. Serramia, el delegado del sindicato de actores de la CNT hizo su papel lo mejor que pudo. Y para terminar, las tres secretarias, Marta, Zoé y yo, Elvira (2).
Malraux jamás hizo reproche alguno a nadie. Cuando algo no salía bien, su tic (3) se acentuaba y se iba para buscar en otra parte la solución a la dificultad que se había presentado. Estaba siempre dispuesto a complacer a sus colaboradores. Cuando los técnicos franceses tenían ganas de hacer una escapada a París, siempre encontraba un pretexto para enviarles a traer algún accesorio necesario.
Cuando llegó el momento de rodar los exteriores en Tarragona, le pregunté a Malraux si me permitía acompañar al equipo. Yo tenía un hermano que era médico en el hospital militar de La Sabinosa y al que hacía mucho tiempo que no veía. Mi presencia no era necesaria, pero Malraux me dio su permiso inmediatamente, encargándome diversas tareas (entre otras atender el teléfono) para que no tuviese la sensación de estar allí de más. Guiándome por el texto del guión, yo le había escrito a mi hermano diciéndole que nos encontraríamos en la calle Móstoles. Él, en cuanto pudo quedar libre, buscó por toda la ciudad aquella calle que nadie conocía. Finalmente tropezó con un hombre que hablaba francés y que no era otro que André Malraux. Le hizo la misma pregunta y Malraux se echó a reír y le dijo que la calle Móstoles era una invención suya, una clave para ser entendida por él y sus colaboradores. A continuación le indicó dónde podía encontrarme.
Toda la producción estaba instalada en el Hotel de París. Mi oficina estaba en el tercer piso y cada vez que sonaba el teléfono, en cumplimiento de mi tarea, tenía que bajar y después volver a subir, lo que constituía una excelente gimnasia.
Las escenas con el cañón fueron rodadas en Tarragona, con tal grado de realismo que un obús fue a explotar en la playa, a pocos metros de una barca que los pescadores preparaban para hacerse a la mar. Ello hizo además correr la creencia de que el frente se encontraba ya a las puertas de Tarragona y que ya se luchaba calle por calle.
Al desplazarnos en coche desde Barcelona a Tarragona, atravesamos muchos viñedos. Era septiembre, la uva estaba madura pero no había modo de encontrarla en los mercados de los pueblos. Detuvimos el coche y pusimos en práctica el dicho de la época "la viña pertenece a su dueño y la uva a quien la coge". Denis Marion no pudo resistir la tentación y, sin esperar a lavarlo, se comió un racimo allí mismo. La viña había sido sulfurada y amaneció al día siguiente con las manos horriblemente hinchadas.
Durante la estancia en Tarragona, visitamos los pueblos de alrededor para localizar exteriores. La iglesia de Constantí había sido convertida en almacén: sobre los altares podían verse montones de almendras y avellanas.
Al llegar el invierno, las dificultades para recibir el material y las copias reveladas aumentaron. El ejército republicano necesitaba hombres. Algunos actores y técnicos fueron llamados a filas. Malraux firmó los documentos necesarios declarando que aquellos hombres eran necesarios con lo que consiguió que no fuesen movilizados hasta poder terminar la película. Lo mismo ocurrió con los chóferes.
Algunas escenas previstas no pudieron rodarse, por falta de medios y material. El único despacho del que disponíamos estaba siempre lleno de gente, pertenecientes al rodaje, que no dejaban de parlotear en voz alta sobre las dificultades de avituallamiento y de la propia película. Un coche me llevaba con mi máquina de escribir -que no era portátil- al hotel Ritz donde Malraux se alojaba. Paseando a lo largo de la habitación me dictaba las nuevas escenas destinadas a reemplazar aquellas que ya resultaba imposible rodar. Después, el coche me volvía a llevar, siempre cargada con mi máquina, al Hotel Majestic donde Max Aub (quizá asistido por Maria Luz Morales) me dictaba la traducción al español del texto para ser utilizados a partir del día siguiente.
A comienzos de enero de 1939, se hicieron esfuerzos desesperados para terminar la película. Cada plano exigía sacrificios cada vez mayores para todos los que trabajaban en él. El Estudio estaba tan cerca del puerto y de la carretera de acceso a Barcelona por el sur que se encontraba en el centro de posibles objetivos militares.
El 20 de enero comenzó el desfile por las calles de Barcelona de los habitantes de la región del Ebro donde el frente había cedido. Las carreteras que llevaban hasta la frontera francesa pronto se vieron completamente atestadas por el flujo de refugiados. Fue entonces cuando se cargó en un camión el material y la media carlinga del avión que permitiría terminar la película en Francia. También fue el momento de decir adiós, aunque todos tenían la esperanza de volver a verse pronto. Por lo que respecta a Malraux y Max Aub, yo he tenido que aguardar durante veintinueve años.
El 24 de enero me pasé por el despacho donde ya no había nadie, salvo el conserje, ni documentos, salvo dos fotografías tomadas en Tarragona que me llevé a casa. Las calles estaban llenas de mujeres y niños que volvían de saquear los depósitos de alimentos y que llevaban abrazados paquetes de arroz, azúcar, leche condensada y demás. Los obuses disparados desde las líneas franquistas silbaban al pasar sobre la ciudad, yendo a caer en los barrios de San Andrés y Horta, por los que discurrían los caminos tomados por los fugitivos.
El 26 de enero, cesaron los bombardeos. Pasaron a escucharse detonaciones de fusiles y ametralladoras. Subí a la azotea de nuestra casa y vi cómo bajaban desde las montañas los soldados moros y legionarios. Para Barcelona, la guerra había terminado.
(1) Elvira había estudiado en el Colegio Alemán de Barcelona: conocía mejor la historia y cultura alemanas que la francesa.
(2) Sobre Marta Santaolalla, no sabemos todavía si se trata de la que fuera después actriz y musicóloga española. No menciona aquí Elvira Farreras a Maria Luz Morales Godoy como secretaria, pero sí como asistente de Max Aub. La tal Zoé, bien podría ser la prima de Maria Luz: Zoé Godoy. Juntas habían colaborado en diversas traducciones.
(3) Como es sabido, Malraux padecía el Síndrome de Tourette. Se caracteriza porque quien lo sufre, emite sonidos y hace movimientos mecánicos totalmente involuntarios.
¿Y qué sucedió entonces?
Ya en Francia, se terminaron de rodar las escenas que faltaban, nada menos que once secuencias y algunos planos de las ya rodadas. Denis Marion cuenta en su libro que faltaba un tercio del film. Puestos a trabajar, con actores franceses sustituyendo a los españoles, se rodaron los interiores y las transparencias en los Estudios de Joinville, utilizando la mitad de la carlinga, y para las escenas que debían suceder en la plaza de Linás, con su Iglesia al fondo, se desplazaron a Villefranche-Rouerge.
 |
| Plaza de Villefranche-Rouerge. |
 |
| Plaza de Linás en el film. |
 |
| Iglesia de Linás en el film. |
 |
| Catedral de Villefranche-Rouerge. |
Malraux contó para dar término a su trabajo con la cooperación de un importante personaje: Croniglion Molinier, aviador como él, aventurero y Productor ocasional. Su financiación permitió -aunque en una proporción mucho menor que la del Gobierno Republicano- que la película se terminase. Con la ayuda de George Grace y la máxima celeridad, se procedió al montaje del film dándole la mayor coherencia posible. En Julio de 1939 la película estaba lista para ser exhibida. La Guerra Civil española había terminado meses antes.
A partir de entonces, las vicisitudes sufridas por la película, fueron, como se dice vulgarmente, de película. Vamos a tratar de explicarlas siguiendo un orden cronológico:
En 1939 unos días antes de que Alemania invadiese Polonia dando así comienzo a la II Guerra Mundial, en el cine París de los Campos Eliseos parisinos se pasó la película para las autoridades republicanas en el exilio.
 |
| El cinema Paris en 1939. |
En junio de 1940 las tropas alemanas ya se pasean por París. En virtud del pacto germano-soviético firmado en agosto del año anterior, todo el material, toda la propaganda anti-fascista de los frentes populares estaba proscrita. Se destruyó una cantidad ingente de películas y Sierra de Teruel reunía las condiciones para sufrir el mismo destino. Y así fue como la Gestapo entró a saco en la sede de Pathé y destruyó el negativo y todas las copias de la película que encontraron...menos una. Algún empleado de la firma, por error o intencionadamente, había metido en las latas que debían contener Drôle de Dame (1937 Michel Carné), una comedia insustancial, las bobinas de Sierra de Teruel. Esta copia "lavande" en francés, fue la que sirvió para proporcionar más adelante nuevas copias.
En los Estados Unidos, una iniciativa privada -el Emergency Rescue Committee - una vez reunidos los fondos necesarios situó a un hombre en Francia: el periodista Varian Fry. En el mes de Agosto de aquel año, Fry encontró de modo fortuito a Malraux y le ofreció la posibilidad de abandonar Francia. Malraux declinó el ofrecimiento.
En enero de 1941 fue Malraux quien contactó de nuevo con Fry. Sabía que los alemanes habían destruido el negativo de su Sierra de Teruel y pidió a Fry que hiciese las gestiones necesarias para poner a salvo una copia existente en su poder. Fry lo intentó acudiendo al Consulado de los EEUU en Marsella pero no logró su propósito. No obstante...
 |
Varian Fry, conocido como El Rescatador, o el Schindler
de los intelectuales europeos, consiguió sacar de la
Francia ocupada entre 2.000 y 4000 personas. |
...Malraux había mencionado a Fry que conocía a Archibald Mc Leish, director de la Library of Congress, el cual desde su puesto podía ayudar para rescatar la película. El 19 de julio, Malraux redactó un documento en el que autorizaba a Fry para que realizara las gestiones que fuesen precisas con el fin de que la copia de Sierra de Teruel viajase a los EEUU para su custodia. Fruto de tales gestiones, el Departamento de Estado consultó a la Library of Congress si Mc Leish autorizaba el envío. Pero cuando la respuesta afirmativa llegó a Marsella, Fry ya había sido expulsado de Francia por las autoridades de Vichy. Malraux acudió entonces al Consulado con la película, pero los funcionarios le contestaron que no podían hacerse cargo del envío mientras no se les garantizase la no inflamabilidad de la película. Fry se enteró al llegar a los EEUU de que la película seguía en un limbo administrativo y entonces se puso en contacto con Mc Leish. Éste tomó la iniciativa reclamando la película a través del Secretario del Departamento de Estado. El resultado fue que el 19 de diciembre éstos enviaron la correspondiente reclamación al Consulado de Marsella.
El 17 de enero de 1942 se recibió una comunicación del Consulado de Marsella en el que se hacía constar que "la no inflamabilidad de la película había sido certificada".
El 2 de junio se recibieron en la Library of Congress dos paquetes conteniendo cada uno cuatro latas de película etiquetadas como Sierra de Teruel.